Hoy, yo, Juno Nedel, pasé de mala gana por la selección de reclutamiento militar en el Batallón 63° de Infantería en Florianópolis (Santa Catarina), Brasil.
Resulta que, como rectifiqué mi nombre y sexo jurídico a los 25 años, en noviembre de 2018, estaba obligado por ley a actuar como cualquier otro ciudadano brasileño mayor de 18 años: es decir, necesitaba enlistarme y obtener el certificado de baja militar. Así comienza esta historia.
Llegué al 63º Batallón de Infantería antes de las siete de la mañana. El sol no había salido del todo y la sensación térmica estaba por debajo de los 8° Celsius. De ahí se deduce que hasta ahora no sé si en aquel momento estaba temblando de frío, de miedo, o debido a una combinación particularmente intensa de ambos.
Los soldados que nos recibieron en el patio del batallón (ninguno de ellos tendrá nombre en esta historia) enseguida empezaron a gritar orientaciones para que entráramos inmediatamente en la lógica marcial:
“Esto es una orden, formen fila en dos bloques aquí al frente”. “Rompan esa línea, quiero a todo el mundo detrás de ese muchacho”. “¿NO ESTÁS ESCUCHANDO BIEN, hijo de puta? Intenta pisar la bola una vez más y vas a ver lo que te pasa”.
Y de pronto me vi en la formación en medio de casi ochenta hombres cisgénero de dieciocho años, muchos de ellos mucho más nerviosos que yo, mudos y encogidos de frío. En ese momento y lugar, nadie tenía idea de que yo era trans; de hecho, la gran ironía de todo eso era que mi género nunca había sido tan respetado, ni siquiera en espacios feministas supuestamente trans-inclusivos. Confieso que incluso me maldije ligeramente por haber ganado un poco de bigote y barba tan próximo al momento de alistarme. En mi mente pensaba que, si yo hubiese llegado allí con una apariencia indiscutiblemente femenina, tal vez todos supieran desde el principio que ese no era y nunca sería mi lugar.
Mientras esperaba en la fila, tratando de mantener mis manos calientes, pensé en esos argumentos tan caquécticos de que la transgeneridad es una condición que no tiene materialidad; que, en nuestra sociedad, las personas serán educadas y ocuparán ciertos lugares sociales únicamente sobre la base de sus genitales. Y sentí deseos de reírme conmigo mismo al percibirme desde fuera: un cuerpo andrógino, un muchacho con vagina en medio de 80 muchachos con pene, un cuerpecito con una combinación tan peculiar de características sexuales secundarias que eso hace que otros se imaginen que no existo.
El caso es que el binarismo cisnormativo tiene muchas grietas y yo suelo tropezar con ellas, ya sea por cuestión de supervivencia, por una postura ético-política personal o por pura aleatoriedad de la vida. Y este es un aspecto que algunas feministas ciscentradas encuentran difícil de entender.
Incluso los feminismos que incluyen transidentidades (existen) tienden a enfocarse en las vivencias de las mujeres, olvidándose de todas las personas que fueron designadas mujeres al nacer, que crecieron en una sociedad machista y que, sin embargo, no son mujeres. Este es el caso de las personas transmasculinas y algunas personas no binarias. Nuestras experiencias, por regla general, se pasan por alto o se consideran menos legítimas porque se desvían del sujeto universal del feminismo. Es casi como si nosotros no existiéramos para los movimientos sociales que hipotéticamente nos representan.
Salí de mi trance cuando un militar decidió reprender al chico que estaba al frente de la fila. El motivo de la explosión fue una banalidad, algo así como que tardó demasiado en presentar su documento de identidad. Sentí un golpecito en mi hombro.
“Oye amigo, quítate esa gorra. A los militares no les gusta eso”.
Me quité la gorra en el acto, sabiendo que lo último que quería era comenzar el día escuchando mierda militar. Aquella alma benevolente repitió el toque en mi hombro y me aseguró en voz baja: “Está todo bien, amigo”. Y en ese momento me sentí muy agradecido por la política de broderage que existe entre los tipos.
Decidí jugar con la lógica de aquel lugar. Antes de que el sargento pudiera decir algo, ya había enviado un “buenos días, señor”. A ellos les fascina cuando reafirmamos posiciones jerárquicas. Es cierto que allí también había algunas criaturas audaces. Muchachos que se negaron a recibir órdenes al principio e hicieron bromas en voz alta; que se hicieron los desentendidos y desobedecieron reglas expresas. Eso, en cierto modo, me dio un calorcito en el corazón, sobre todo por saber que no era yo el único que odiaba todo este teatro de masculinidad hegemónica.
Nos llevaron en fila a una gran sala dentro del edificio del batallón, donde nos dieron más órdenes, siempre en tono disciplinario. Un teniente intentó encender un televisor. En la pantalla aparecieron las palabras “Dictadura nunca más”. Apenas hubo tiempo para seguir el video. El teniente dijo: “oh no, no voy a mostrar este video aquí”, apagó la pantalla y corrió a buscar una memoria USB con otro colega. De hecho, el diablo está en los detalles. Se nos ordenó ver un teaser con escenas de socialización entre marineros destrozados al son de “Paradise”, de Coldplay, toda la mañana.
El sargento pasó distribuyendo formularios con preguntas sobre nuestro estado de salud. Esa sería la primera etapa, dijo. Luego, nos someteríamos a una evaluación, un examen físico y, si estábamos aptos para el servicio militar, una entrevista. Sentí mi estómago atravesado por mil agujas de hielo. Nunca había tenido tanto sentido para mí la frase “boys don’t cry”. Pero yo no era el único nervioso: ya había mucha gente levantando la mano y pidiendo permiso para ir al baño.
Decidí completar el formulario de la manera más obviamente transgénero posible.
¿Tiene alguna enfermedad?
Sí, endometriosis.
¿Ha tenido alguna cirugía?
Sí, en mi útero (soy trans).
¿Alguna vez ha sido hospitalizado?
Sí, como resultado de una cirugía en el útero.
¿Utiliza alguna medicación controlada?
Sí, deposteron (testosterona).
Y seguía pensando para mí mismo: ¿qué hago si no me creen? No existe ninguna comprobación de que yo sea transgénero, excepto por la materialidad de mi cuerpo. ¿Qué tan plausible sería para mí tener que demostrar, frente a todo el Batallón de Infantería, que tengo un cuerpo trans? Con esa simple idea sentí que sudaba frío, pero mantuve mi concentración. Aquel era el momento decisivo: necesitaba hacerme entender antes de llegar a la sala de exámenes médicos.
Cuando me llamaron a la mesa de selección –“Juno Nedel”, “Presente señor” – ya dije de antemano que era trans. El rostro del teniente se congeló.
“¿Pero ya cambiaste el documento?”, preguntó en voz baja. Asentí. “¿Y quieres servir?”. “¡No!”. Terminé riendo (pero de nerviosismo). “Pero, ¿qué es eso?, tienes que servir”. “No señor. Ya estoy siguiendo una carrera académica”. Se quedó mirando mi documento durante un rato más. “Es por eso que yo quería pedir discreción en el examen médico, señor”.
El teniente comprendió de inmediato. Comenzó a tratar el caso como un asunto ultraconfidencial de la nación. “Hazlo así”, susurró, “dile eso al dentista y esa información muere ahí, ¿taokey?”. Pero cambió de opinión y decidió acompañarme personalmente. Terminé saltándome toda la fila de exámenes médicos mientras el teniente susurraba mi precioso secreto al oído del dentista. “Hmmm, está bien, sí señor”.
Entonces descubrí que necesito tratamiento en cuatro dientes en la mandíbula superior e inferior. Después del examen bucal más breve de mi vida, fui encaminado para el pelotón de los dispensados, lleno de muchachos que apenas disimulaban su propia alegría. Uno de ellos había inventado una historia supercompleja sobre una bronquitis que atacaba por momentos inesperados y que sin duda le impediría servir en el ejército. Ni siquiera el sargento creyó esta historia, pero decidió dejarla pasar.
“Lo que le hace una bronquitis al muchacho, ¿no?”. Nos susurraba el chico y todos aguantamos la risa. No se nos permitió hablar entre nosotros.
Allí esperamos otra eternidad en silencio hasta la última evaluación. “¿Por qué te dispensaron?”. “Porque soy trans”. El teniente, hasta entonces con la cabeza gacha, decidió mirarme profundamente a los ojos. Y preguntó en voz baja: “Pero viniste directamente para acá, ¿verdad?”. Le aseguré que no había pasado el examen médico. Y pronto fui liberado de esta etapa.
Finalmente, llegamos a la posición indicada para prestar juramento a la bandera nacional. Lamentablemente, terminé en el primer lugar de la fila, por lo que es cierto que hay una foto mía con una expresión muy odiosa, el cabello despeinado y profundas ojeras, jurando defender esta patria –erigida sobre la sangre de muchos pueblos, es preciso decirlo– con mi propia vida. Difícil no sentir náuseas.
El sargento recordó: “Ahora rueguen para que no entremos en guerra. Porque si entramos, ustedes estarán en la línea de frente. No queremos sacrificar primero a nuestros hombres más capacitados, ¿verdad?”.
En algún lugar de la fila, alguien murmuró: “Bienvenidos al ejército brasileño”.
Traducción: Yarlenis Mestre Malfrán
Foto: Noam Scapin
Texto originalmente publicado en portugués.
* Este texto fue escrito el 5 de agosto de 2019, en pleno gobierno del presidente brasileño ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, conocido por sus ofensivas políticas contra las minorías sociales.
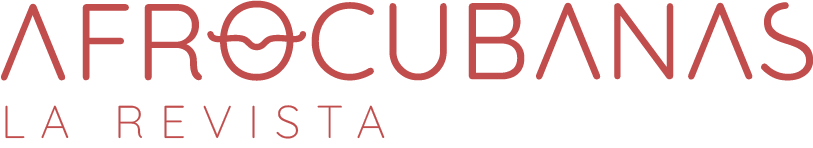





Cada vez que lo leo me toca profundamente este texto